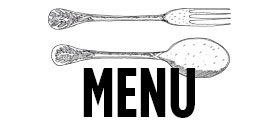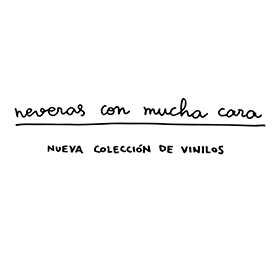Corren tiempos en los que a todo cristo le pone contabilizar restoranes estrellados o parajes misteriosísimos en los que una vez se papeó una comadreja peruana o un liquen seco finlandés con bayas osmotizadas.
Estoy hasta el nabo de estupideces, tengo clarinete que la felicidad está a la vuelta de la esquina y para muestra un botón: piérdanse por los pueblos de la sierra de Aracena y no necesitarán experiencias místicas en Vietnam, ni en Nepal, ni en el Congo.

Si alguna vez me da el siroco y desaparezco del mapa, búsquenme en la churrería de la plaza de Fuenteheridos a las siete y media de la mañana porque las roscas salen a pares, crujientes y calientes.
No hay nada más emocionante que trincárselas con chocolate o café con leche y rematar luego la jugada en las banquetas de la calle, bien abrigados, con un pelotazo de anís extra seco La Hormiga y tabaco habano.
Vivan los bares, las tascas, el policía municipal del pueblo, la churrera, su marido, los molletes pringosos de carne mechá y las bolsas de patatas fritas Perdi que Rosa y Antonio abren a pares en el Castaño.