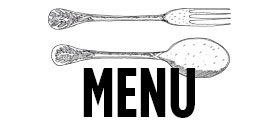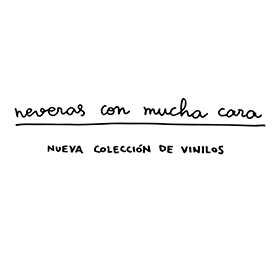Podría ordenar cada uno de los momentos de mi puerca vida con el nombre de las galletas que me chiflaron, Marbú “doradas”, Campurrianas, Napolitanas, Artinatas, Chiquilines, Birbas, Trias, Príncipes de chocolate y aquellas María Fontaneda que mojaba en leche agarradas de a ocho, untadas de mantequilla y mermelada.
La ventaja de vivir a dos pasos de Francia alimentó aún más la colección, así que entraron a formar parte de mis lorzas las Pépito, Petit Beurre de Lu o las viejunas Pimm´s y Chamonix rellenas de naranja amarga.
La galleta forma parte del paisaje y lo mismo tropiezas con ellas en los libros, en la cárcel o en el hospital, en un tanatorio, en hoteles de pedigrí o en una gasolinera chunga de carretera.
En la calle Estafeta de Pamplona hay un ultramarinos de nombre “Gurgur” que atesora entre muchas especialidades navarras una maravilla horneada en la panadería Erburu de Espinal-Aurizberri, pequeño pueblo del Pirineo navarro.
Están de cágate lorito, sin más. Al lado de esta virguería, una “shortbread” escocesa queda a la altura del betún, así que me cago en lo alto de los que dicen que lo de fuera es mejor, ¡una mierda para William Wallace!