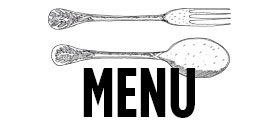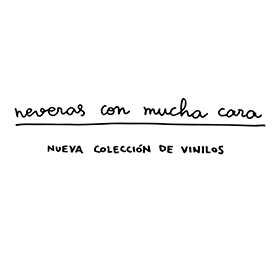Me dan ganas de llorar cuando pruebo una terrina comprada y me saltan lagrimones del tamaño de un melocotón, porque no hay producto más humillado y vilipendiado que los hígados de pato, a la venta hasta en las estaciones de servicio y gasolineras del ramo. Es un puto espanto.
En la época de José Luis Balbín, el mundo era otra cosa, pero los mariscos, los patés caros y todas esas maravillas se comían de ciento en viento y con el asunto del pato, ¡caramba!, era oro todo lo que relucía.
Jaques Barthouil hace tiempo dejó su legado en el obrador de Peyrehorade y qué quieren que les diga, es capaz de fabricar volúmenes con resultados sorprendentes, gracias a su temperamento poco “afanoso” y a un oficio heredado que ejerce con inmaculada profesionalidad en su obrador a la vera del río.

El corte de esta terrina es fino mármol de Carrara y en la boca no empasta y explota como las pirotecnias alicantinas, dejando un agradabilísimo recuerdo, pues te reconcilia con el pobre foie gras.
La fórmula la apadrina el cocinero francés Alain Dutournier, del parisino Carré des Feuillants, un garito elegantísimo en el que hace mil años me cayó en la cabeza una lámpara, con su pantalla, su bombilla y su canesú, ¡traigan a toda prisa los postres, que me desangro!
Qué mayor soy y qué de chorradas cuento. Si pillan esta maravilla, cómansela a bocados, poco pan moreno y vino a gollete, ¡me cago en Espinete!