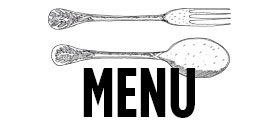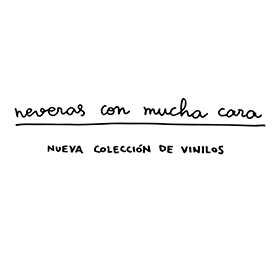Algunos pueden glosar su vida contabilizando novias, número de copas de Europa, escapadas al puesto de caza en Obanos o visitas al santuario mariano de Guadalupe rogando intercesión a la virgen morena.
Yo soy mucho más práctico e identifico los distintos estadios de mi ya largo existir con los bizcochos que más palote me la pusieron. De niño, moría por uno de rosca que hacía mi madre con la nata de la leche hervida acumulada en un vaso y mucha ralladura de limón.
Luego llegó el “pavé” de la pastelería irunesa Aguirre y la consabida opilla de San Marcos, que no deja de ser un bizcocho enriquecido con almendras, huevos cocidos y pollitos de peluche. Más tarde, viví un tórrido idilio adolescente con el de millo de la pastelería “David”, en la localidad lucense de Guitiriz, y siempre estuvieron a mi lado, como un “comodín de la llamada”, los sobaos pasiegos de los fosforescentes valles de Cantabria, a dos pasos de casa.
Merece haber vivido solo por experimentar esa pornográfica sensación de sumergir un “ciclópeo” sobao en leche fría, ¡ah!, ¡menuda maravilla! Los probé todos, chungos de gasolinera o de buffet de hotel de carretera, pero les aseguro que los manufacturados en Vega de Pas por los colegas de “La Zapita” están de muerte, sin necesidad de mayores calificativos. Búsquenlos, engorden como gorrinos y que le den por saco a la dieta.