
Cuando estire la pata y vea ese plácido túnel luminoso en el que suena música gregoriana, algún listomari hará las cuentas más elementales y comprobará, para su sorpresa, que me zampé varias toneladas largas de galletas de toda suerte y condición.
Desde mi más tierna infancia aprendí a untarlas a destajo en el chocolate y en el café con leche, adquiriendo poco a poco esa herrumbrosa costumbre de pillarlas de a dos, de a tres, de a cuatro y así tiraba hasta apelotonar diez o doce y no entraban por el círculo polar de la taza, que fliparía con el espectáculo, “bien chaval, ¡así me gusta!, con dos cojones colganderos”.
Cayeron en campo de batalla ejércitos de Napolitanas de canela, Campurrianas, María Fontaneda, Marbú “doradas” o las francesas “Pepito”, bañadas en chocolate. A palo seco, rellenas con paladas de mantequilla y mermelada o sumergidas hasta convertirlas en papilla, pasaron a la historia aquellos récords imbatibles, ¡menudo animalito!
Les confieso mis fechorías ante una caja de galletas de nuez de la Noguera Pallaresa y Ribagorzana, que condensa en cada mordisco ese chute que necesitamos los enfermos crónicos, pues revitalizan y mineralizan por la finura de la mantequilla que se emplea en su elaboración.
El liante de Jordi Rafel reformuló los estuches y ahora las envasa en cajitas molonas de 350 gramos que mejoran su aspecto y las convierte en un oscuro objeto del deseo galletero, ¡perdición!









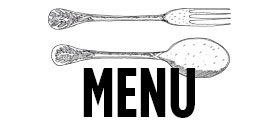

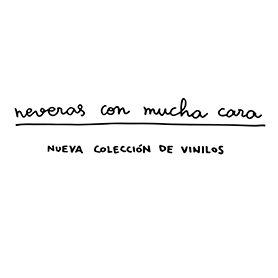


Hace unos 8 años desde la Patagonia fui a conocer la tierra de los ancestros y Dios puso en mi camino a Jordi, su padre, y las deliciosas galletas de nuez. Jordi resultó ser mi primo segundo y su padre el amigo del mío a los 15 años, y la cama de sus galletas de nuez llegó a la Argentina ya que compartí su obsequio (varias cajas). con familiares que quedaron encantados. Algunos tuvieron la Sort de volverlas a degustar en la hermosa España.