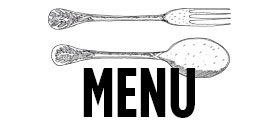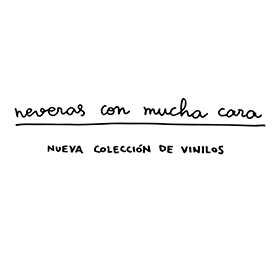Cuando puedan viajar por Galicia y perderse en aldeas remotas verán que en todas las cocinas domésticas pilotadas por señoras venerables cuelga una careta de cerdo curada, que acompaña al unto dando sabor y profundidad a caldos y sopas, rebanándose en gruesas lonchas para guarnecer los huevos fritos de corral.
No existiría la cocina cristiana de occidente sin esa católica, apostólica y romana sensación de culpabilidad que nos asalta cada vez que zampamos a dos carrillos todo tipo de productos grasos o sorbemos esos caldos en los que cuecen grelos, lacones, chorizos, huesos, patatas, careta y tocino.
Hoy el mundo es del “cansinovirus” y de los pasteurizados y los débiles de espíritu que corren detrás de las mascotas por los parques, pero no se olviden de marcar su territorio con perniles, costillas, zorza y jamones colganderos, llenando las alhacenas de conservas y los arcones congeladores de artillería de primera.
Coman tortilla de patatas, frían filetes empanados y muchas croquetas, asalten el frasco de las galletas, pringuen de pimentón el culo del puchero, monten muchos bocatas pringosos de panceta con pelambrera, beban destilados a palo seco y fumen para templar los ánimos viendo este mundo enfermo pasar muy lentamente, porque cuando menos se lo esperen, nos atropellará esa furgoneta de reparto del Mercadona y nos iremos a criar malvas a Villaquieta. Cuídense, cagonriau.