
La primera vez que comí en un japonés fue hace cuarenta años en el paseo madrileño de la Castellana y tengo congelado en la memoria la postal exacta del momento “caña de bambú”, todo limpísimo y sabores fuertes como el trueno en un delicadísimo Suntory que pasó a mejor vida.
Luego intenté hacer mis pinitos en casa, comprando avíos orientales para replicar sopas, rollitos, nigiris y la madre que parió a Mazinger Z, aficionándome a esos potes de pasta en polvo procesada que hacían las veces de wasabi, cocinados con rábano picante, mostaza en polvo y colorantes.
Y así pasaron los días y los años hasta que un día caí electrizado en el hotel Nikko parisino por el sabor paralizante del wasabi fresco verdadero, recién rallado. Desde entonces, siento una pasión desmedida por esta raíz japonesa de alta montaña, que es el santo grial de los despliegues más exagerados de lo nipón sobre una barra.
Revienta napias y durante unos segundos dan ganas de abrirse la cabeza y cuanto más comes, más quieres, pues experimentas un subidón parecido al de las montañas rusas asesinas, en las que te juegas el pellejo en cada curva si no vas bien atado.
Si Santi Santamaría estuviera vivo lloraría de alegría al saber que en su Montseny querido, una pandilla de chiflados ha descubierto que la planta de wasabi crece de maravilla en la cuenca mediterránea, gracias a las condiciones climatológicas, el agua, los suelos de grava y el abrigo del bosque. Además, posee propiedades antimicrobianas, antibacterianas y antiparasitarias, así que además de ser bomba de perfume y picante, aclara la voz y previene la tos y el catarro, como las pastillas del boticario Manuel Juanola Reixach.









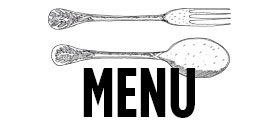

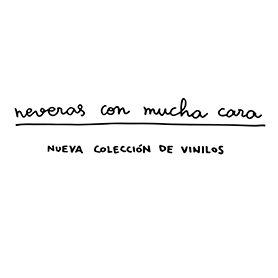


El wasabi siempre ha sido una salsa que nos ha llamado mucho la atención, probaremos a hacer esta rica salsa mediterránea a ver que tal queda. Gracias Jorge.