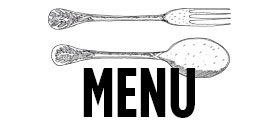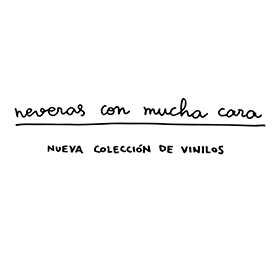Si lo piensan, hay platos de infancia que no se vuelven a comer más, porque en la madurez entramos en una especie de atontamiento colosal, ocupados en mostrar más que en disfrutar y cuando no es la artrosis, es el maldito estreñimiento, el dolor de cabeza o esos divertículos duodenales que no te dejan atiborrarte de chorizo de Cantimpalos.
Los filetes empanados, unos macarrones con chorizo, media barra de pan untada de paladas de nocilla negra o blanca o una montonera de empanadillas fritas son el típico rancho de chaval que uno aparca al anudarse la corbata y volverse un sensato gilipollas.
De entre todas esas gloriosas marranadas, destaca el dulce de leche, un mejunje empalagoso venido de la Argentina que es bomba calórica de neutrones que allí emplean para rellenar los alfajores, otro petardo de mecha corta que triplica el porcentaje de azúcar en vena y envilece, pues es asunto muy cristiano atormentarse con lo que comes o se ha zampado el vecino y, ¡mira tú por dónde!, a ese gañán se lo comerán los diablos por cometer pecado de gula.
En Madrid hacen leche merengada, bocatas de calamares y bartolillos, pero también se curran este dulce de leche cocinado en Ciempozuelos en diferentes formatos, “pastelero”, más denso, oscuro y gocho, ideal para escudillar con una manga en el fondo de pasteles y tartas y ese otro más fluido que llaman “heladero”, que se agarra de vicio en cualquier crema helada o en esa cucharilla robada a hurtadillas que se chupa con más ansia que deleite.