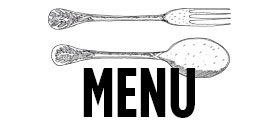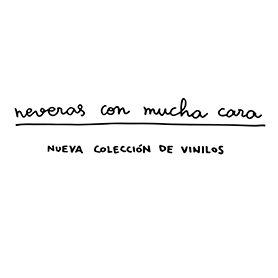El bistró de Céline y Michel Niquet
Gran cocina heredada de las granjas y mansiones del sudoeste francés
En los libros de Florentino Portu se narraban historias increíbles de aquellos tiempos de la guerra de Cuba en los que no había mayor entretenimiento que retorcerse de hambre o liarse cigarrillos con las hojas secas de las panochas que crecían en las laderas del monte Jaizkibel. Mi madre vio arder muchos colchones en la guerra, y nos lo contaba con tanto detalle, que sentías el mismo escalofrío del olor a chamusquina de cuando quemas cerdos en matanza o el alguacilillo del cementerio de Blaya pegaba fuego a montoneras de tablas de viejos ataúdes, “¡huele a muerto!”, decíamos entre risas y aterrorizados, porque éramos críos, pero no tontos.

Mesié André parecía un cadáver de lo flaco que estaba y era otro habitual de mis ratos de infancia, un carpintero muy risible que cruzaba la frontera por “Pausu” y corría de un sitio para otro a lomos de una bicicleta desvencijada. Aprendió su oficio en el muelle de Ciboure, aguantando contra viento y marea las costeras y a marineros de todo pelaje y condición, y sin aún pisarla, yo imaginaba aquella localidad francesa repleta de vacas, quesos de bola y barras de pan crujientes y demasiado estrechas como para poder hacer bocadillos con ellas. Iba y venía pedaleando y cuando jarreaba, agarraba su “Mehari” anaranjado que tenía a rebosar de serrín, listones y enseres de tío habilidoso y muy manitas.

Si no fuera por mis puñeteras ganas de cocinar, me hubiera gustado ser ebanista, jardinero o carnicero, para poder comprar chuletas por cintas completas. El pálpito del fogón me asaltó siendo muy pequeño y les confieso que mi apetito voraz se incendió la primera vez que comí en Francia, más allá del mantel a cuadros de casa. En Ciboure paraba mi padre el auto en doble fila para comprar chuletas blancas de ternera y patés en frasco de cristal, con tal fortuna que un día, después de llenar hasta las trancas el maletero, me agarró del brazo y nos llevó a mi y al carnicero a comer una zarzuela en la misma plaza del pueblo. Mi madre nos acostumbró a comer pescado de chavales, pero centraba todo su interés en plantarlos sobre la vajilla albardados con su cabeza y la tortilla del sobrante del rebozo, así que con aquel despliegue francés de variedad y color de pescados y mariscos me sangraron por primera vez los ojos, desbocados de sus órbitas, ¡qué maravilla!

Aquel lugar sigue más fresco que nunca jamás, pues atesora una raigambre legendaria y continúa dejando boquiabierto con sus especialidades a toda la fauna que se sienta en sus banquetas, pues lo mismo compartes comedor con un jefazo del Crédit Lyonnais, con Michel Guérard, el sepulturero de Sokoa, te plantan a Martín Berasategui o a una pareja de palomos enamorados que festejan su primer polvo, masticando a dos carrillos esa cocina “gourmand” y depurada del chef Niquet, profesional de muchísimo oficio que sabe más por viejo, que por zorreras. Formado en casas de relumbrón y licenciado de la guerra de trincheras del “Carré des Feuillants” de maese Dutournier o del “Pain, Adour et Fantaisie” de Didier Oudill, pilota este bistró de pueblo que guarda celosamente toda la voluptuosidad de la gran cocina heredada de las granjas y las grandes mansiones del sudoeste francés. En el camino quedaron los aires de grandeza de otros tiempos en los que se amarraban perros con salchichas y mi apetito mermó, quedando maltrecho como esas sombras chinescas que parecen fieras, pero son dedos llenos de pellejos. Perdí mi voracidad, pero allá aguarda, para los que la mantengan rabiosa e intacta, toda una colección de virguerías, terrinas, verduras rellenas, chipirones en su tinta o en salsa americana, pájaros guisados o asados, tartas, helados y confites que mantienen viva la llama del ansia. Agarren la carta y no se dejen tentar por el bulto de golosinas, porque si piden desmesuradamente, llegarán exhaustos hasta ese plato que desean comer verdaderamente.

Así que sometan al bárbaro que llevan dentro y calmen su ira por no poder comerse lo que otros disfrutan en las mesas vecinas, porque el ambiente destila el aroma de la felicidad de los clientes apurando sopas, masticando un pedazo de pan -buenísimo, por cierto-, sorbiendo helados o descojonándose tras el vapor de un estofado. Pero agarremos el capote de una vez. Propónganse llegar sanos y salvos al final, ¡te lo comerías todo!, jamón blanco del porquero francés “Ospital” -menudo nombre para vestir santos-, ensalada de tomate gabacho con bonito embotado, “txapela” de hongo asada a la brasa con frutos secos y setas con sopa de foie gras y mejillones. Los salmonetes los sirven con morcillas y manzanas verdes, los pescados asados a la brasa los guarnecen con un insuperable puré de patatas y limones y la rechoncha nuez de molleja de ternera, ¡extraordinaria!, se soasa con mantequilla, salpicada con cigalas y un jugo extraordinario.
Son brillantes los postres, precisos y delicados como el organdí, crema cuajada de chocolate y vainilla, profiterol de avellana y pistacho con chocolate caliente, borracho empapado en ron con chantilly, “Pavlova” de merengue con frutas rojas y estragón, granizado de vino tinto con canela, fresas y helado de verbena limonera o unos helados y sorbetes finos como faldones de muselina de algodón.
Chez Mattin
Évariste Baignol 63 – Ciboure
T. 00 33 559 47 19 52
www.chezmattin.fr
COCINA Todos los públicos
AMBIENTE Tasca bistrot
¿CON QUIÉN? Con amigos / En familia
PRECIO Alto / MEDIO / Bajo