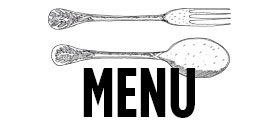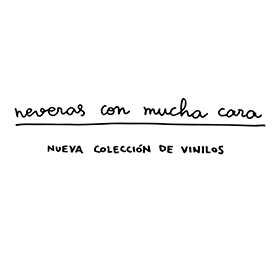Cristina Erice y Pablo Carlés fueron dos amigos de mis padres que cada vez que venían a villa Kurlinka, siendo yo un renacuajo, traían unas garrafas de vinagre envejecido que te sacaban los ojos de las orbitas.
Estaba tan rico, que escondido en la despensa, le pegaba unos chupes a morro y unos lingotazos que se te rizaban las pestañas de los ojos. No sé cómo será subirse al “dragonkan”, pero después del trago sentías un subidón y un viaje al mismo centro de la tierra la mar de anestesiante.
Mi padre se extrañaba del bajón de sus existencias y empezó a marcar con una muesca a boli las botellas, sospechando que su tierno infante se las metía en vena como un yonqui del Pozo del Tío Raimundo.
Todavía hoy, cuando visito una casa particular o un restorán de postín y me ofrecen una botella de categoría, echo el gollete al gaznate pegándole un buen sorbo y les aseguro que este Páez Morilla, elaborado mediante sistema de solera como todas las criaturas de Jerez, está para hacerle un hijo.
Fino y suave, atesora ese perfume que ya en la década de los años setenta volvió tarumbas a los históricos chefs franceses que lo emplearon a degüello en el aliño de los platos que liaron la de San Quintín con la “nouvelle cuisine”, ¡viva el Niño de Elche!