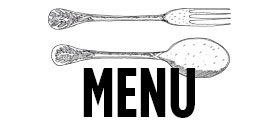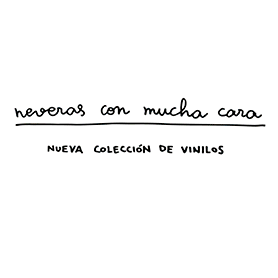O de comer a mandíbula batiente y disfrutar como un enano a cada mordisco.
Un guisandero imaginativo a orillas del Arga, con ganas de agradar al cliente.
Los tiempos que corren no son propicios para los habituales ejercicios sobre el alambre a los que nos acostumbraron algunos chefs iluminados de muy señor mío Jesucristo, dios y hombre verdadero, creador padre y redentor nuestro; ya saben, esa sensación de que a uno le dan de comer lo mismo por todos lados, hastío que se traduce en una inmensa pereza que te atrapa sentado en muchas mesas, inmovilizado de pies y manos, sujeto a las ocurrencias de turno y a esas piruetas más vistas que el tebeo que se repiten en casi todos los platos y que ponen de mal gas hasta pedir la cuenta y salir gritando ¡auxilio!, ¡socorro!, ¡que venga el socorrista que me ahogo!


Esta epidemia es un moco verde amenazante que planea sobre ciertos lugares y que está presente cada vez en menos cartas, afortunadamente, pues el asunto provoca un terrible sofoco que paraliza las ganas de comer; y le invade a uno la desesperante sensación de tragar una y otra vez los mismos platos e idénticos productos, servidos con las mismas gracietas sin orden ni concierto, en una especie de bucle que los periodistas más finos denominarían déjà vu gastronómico, en un alarde de ingenio sin precedentes; ahí voy, precisamente, pues ese déjà vu también puede denominarse un “petardo”, en castellano más de andar por casa, que no es más que aquello lo comiste antes ya mil veces, y la experiencia resulta aburrida y extraña, por mucho que insistan.


Es el resultado de esa cocina de ensamblaje con pretensiones que no se cuece en la garganta del horno o en el fondo de la olla, aunque algunos se enfaden, pues lo que nos gusta -con la venia quedan todos ustedes incluidos, vaya golfo que ando hecho-, lo que nos gusta, digo, es la cocina surgida del combate entre el cocinero y el alimento, esa cocina espontánea que muchos ponen en práctica, jugándose el tipo en cada servicio, atizando fuegos y sartenes con la chaquetilla limpia, dando forma a una lidia que termina en pura doma con el mandil hecho unos zorros; asando y obteniendo un simple jugo, que una vez peinado, reducido a fuego y montado con varilla, cubre el fondo del plato y se convierte en salsa civilizada.

Por eso, vuelvo feliz de una visita al molino navarro de Urdaniz en el que vive encerrado David Yárnoz, un tipo que dedica energía y esfuerzo enfrentándose al fogón, con las preparaciones de mise en place justas, es decir, se lo curra en pelota picada ante el alimento, con las poderosas armas del oficio, evitando así el escaqueo generalizado que hoy abunda y que se sustituye, en muchos casos, con el discurso a pie de mesa justificando la escabechina con poemas endecasílabos; allá se come a mandíbula batiente y disfrutas como un enano con cada mordisco, pues bajo los habituales patrones del prêt-à-porter contemporáneo -gelatinas, aires, minerales, esponjas, tierras, burbujitas, pelotitas blandas y gallifantes-, late una cocina explosiva, rica, rehogada, rustida y bien condimentada; el ejercicio de cocinar todos los días obliga a arrimar antes de nada un caldo al fuego que ahorra las trampas infumables, las ensaladas fuleras, los velos horteras de cauchoprén y demás sosadas rematadas con artificios cursis, floridos y crujientes que matan de miedo, ¡uh, uh, uh!


¿Quieren pringarse de buen unte? Pues corran a Urdaniz y quítense el miedo a la modernidad mal entendida con el oficio del chef Yárnoz, que hornea todos los días, para marcar territorio, una focaccia de tomate y aceite que está para morirse, ¡terrible!, si se pudiera las cargaba todas en el auto y salía pitando, justifica el viaje; les servirán un cóctel margarita de bocado sobre cuchara, pelotazo fresco y ácido para arrancar el festival, escoltado de canutos finos rellenos de crema de txistor; la ensalada de cardo rojo crudo, rizado, se aliña con anchoas y un barrillo de trufa negra muy sugerente, pringando el fondo del plato; le sigue al acecho un salsifí o escorzonera salteado, fundente, salpicado de alcachofas y chispazos multicolores; el huevo escalfado sobre un picadillo de setas es muy sabroso y el steak tartare está soberbio, aliñado con valentía y servido con un pan de cristal que se hace añicos; las manos de cerdo se rellenan de morcilla y se sirven con chalotas, un precioso jugo glaseado y coles de Bruselas deshojadas, crudas, una verdadera chulada que dará paso al pichón asado con un toque de Jerez, trufa y bizcocho Star Trek de algas marcianas, empapado de jugo del asado.

Los postres son sobradamente conocidos, se merendarán un tarro de gusanos y unas arenas crujientes que, en realidad, son una destilería escocesa, con su turba y su arroyo de agua pura y cristalina.
El Molino de Urdaniz
Urdaniz-Navarra
Tel.: 948 304 109
COCINA Sport elegante
AMBIENTE Campestre
¿CON QUIÉN? Con amigos / En pareja / En familia / Negocios
PRECIO 70 €
Crédito fotográfico by Lobo Altuna