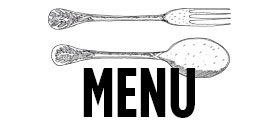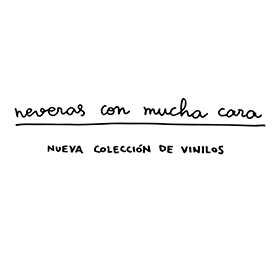Jorge se llamaba mi padre, un Ferrolano criado en Coruña que se bañaba en pelotas en Riazor, jugaba al fútbol descalzo, organizaba unas mariscadas con su pandilla de verdadero escándalo y llevaba a casa todos los domingos churros de Bonilla para que desayunara mi abuela, ¡menudo cocodrilo!
Nunca olvidó sus raíces, ni a su colegas, ni la costumbre del aperitivo, pues plantó en cuanto pudo el cubo de patatas fritas Bonilla en mitad de la cocina y nos metió en vena el sabor de esas patatuelas, ¡vaya cabronada!
Soy adicto a otras golosinas galegas como los pimientos de padrón, la empanada de bacalao y pasas, las centollas cocidas, la careta de cerdo hervida, el queso de tetilla o el vino fresco bebido en cunca de porcelana, pero pocas cosas me ponen más bruto que meter la cabeza en un cubo de patatas fritas Bonilla o desparramarlas sobre unos huevos fritos, un filete de cadera con ajos o pringarlas con una conserva de mejillones en escabeche lanzada desde bien alto.
No sé si sus despachos seguirán abiertos al público en Coruña, pero su producto sigue estando bueno a rabiar y con los tiempos modernos trasladaron su producción al polígono de Sabón, en el mismísimo Arteixo, ¡viva Amancio Ortega!