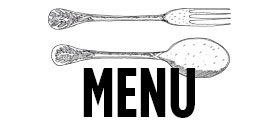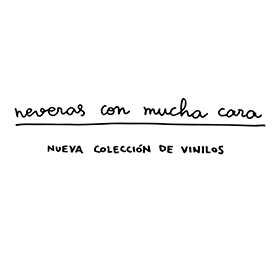Cuando era un tierno infante nada me hacía más ilusión que arrancar unos días antes las fiestas navideñas yendo con mi padre en automóvil hasta la localidad vecina de Peyrehorade para alucinar en colorines con aquellos mercados de pato graso, que recuerdo como una especie de festival pantagruélico de zampe y despelote, lo más cercano a protagonizar uno de esos cuadros de Pieter Brueghel llenos de gente borracha, gaitas, puercos asados y jarras de vino.
Allí aprendí que para comer bien hay que matar y que la felicidad la procura el campo después de muchos madrugones, repitiendo gestos y procesos que se pierden en la noche de los tiempos.
Luego me hice cocinero y me puse a jugar en el fogón de la señorita Pepis, aprendiendo el oficio en casas de renombrado pedigrí como la de Michel Guérard, que me enseño a apreciar la inmaculada finura de los hígados grasos de oca, que atesoran ese maravilloso amargor que los convierte en una experiencia religiosa, como cantaba el pimpollo de Enriquito Iglesias.
Corto y casi cierro: si quieren flipar con la mejor conserva de hígado de oca que puedan imaginar jamás, háganse con un frasco de la casa Barthouil y darán gracias a dios por haberme conocido. Pueden ir en paz, ¡demos gracias al señor!