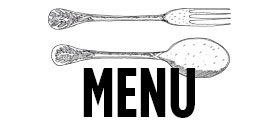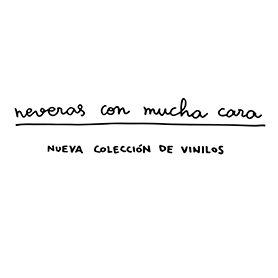O de un restaurante donde fríen pescado de bandera.
De las lagartijas que visitan a Santa Ana, Víctor Hugo y la taberna de María Luisa Arregi.
Rozando la puerta de la taberna Muguruza pasan temporales del demonio y sopla un vendaval que hace que todo se vuelva noche mientras truena y en los braseros del pueblo se reza para que los pescadores regresen sanos y salvos; en los puertos costeros saben que la muerte es fino sirimiri que cala en un abrazo aterrador, el del agua fría que te sumerge para siempre en la inmensidad del mar; la tragedia, entonces, no es sólo morir, sino la ausencia de los que esperarán toda su vida en el muelle.
La bocana que nos rodea es la de una villa típicamente marinera formada en torno a la actividad pesquera, con sus estrechas callejuelas alineadas de casas típicas pintadas en colores vivos, desgastados. Allí se unen muchos de los elementos que definen al vasco que mira al mar; las aguas embravecidas; sus mujeres remendando redes junto a los acantilados de Jaizkibel despedazados por el salitre y el sol, y esa cocina excepcional e ingenua del pescado recién capturado, elaborado según la tradición.

Existe en el lugar una pequeña ermita consagrada a Santa Ana en la que se conservaron, según la leyenda, parte de sus huesos; esta mujer estaba muy apesadumbrada por el hecho de que su tumba se encontrase en los confines del mar y Jesús le consoló diciéndole, «no te preocupes, pues te visitará todo el mundo, ya en vida, ya en muerte». Y efectivamente, aún hoy se dice «A Santa Ana va muerto, quien no va de vivo», pues se piensa que los que no van en vida lo harán muertos en forma de lagartija, y por eso, si comen en Muguruza, tengan cuidado de no pisarlas si se las cruzan, no vayan a lastimar a alguien.
Uno puede estar pimplando su trago de vino en la taberna de María Luisa Arregi, agarrándose a la vida como alma en pena, y ver entrar al capitán Cornelius Patrick Webb con su cofre del tesoro, aunque mejor será beber agua para que la magia negra de Bartolomew Sharp, otro pirata pata palo, convierta nuestra imaginación en simples profesores de universidad, prejubilados o currelas que acuden a almorzar bien de mañana: mientras algunos le damos al café, el zumo y la tostada, otros se empujan unas albóndigas, carne guisada o ajoarriero, ¡envidia sana!, si pudiera desayunaba hígado encebollado con patatas, ¡qué hambre!
Cuenta Santiago Aizarna que por allí cerca también anduvo Víctor Hugo, hipnotizado al ver en el horizonte cómo el sol era tragado por el Cantábrico; regresando de Bayona y en la muga de Behobia escribió, “no hay faisanes en la Isla de los Faisanes, a lo más una vaca y tres patos, sin duda comparsas alquiladas para hacer el papel de faisanes para los visitantes. Esto ocurre, poco más o menos, en todas partes. En París, en el barrio de las Marismas, no hay marismas; en el Paseo de los Tres Pabellones, no hay pabellones; en la calle de las Perlas, no hay más que campesinas; y, en la Isla de los Cisnes, sólo se ven zapatillas anegadas y perros destripados”. Y aterriza el poeta en Pasajes, “humilde espacio de tierra y mar que sería admirado si estuviera en Suiza, que sería célebre si se hallara en Italia, y que es desconocido porque se encuentra en Guipúzcoa”.

En una carta enviada a su hija mayor, Leopoldina, describe la casa en donde se aposenta, “estoy en un ancho balcón que da sobre el mar. Me hallo acodado en una mesa cuadrada cubierta con un tapete verde. Tengo a la derecha, mi dormitorio. A la izquierda, la bahía. Rodea a ésta una sucesión de colinas, cuyas ondulaciones van perdiéndose en el horizonte hasta alcanzar los contrafuertes descarnados del monte Larrún. La bahía se ve constantemente alegrada con el incesante bogar de las barquillas. Mi casa ostenta un escudo, pero los años han borrado el blasón. Las paredes son de piedra y de un espesor de torreón. Es una casa singular pues jamás he visto otra igual. Cuando crees hallarte en una cabaña, una escultura, un fresco, un ornamento inútil te advierte que te hallas en un palacio. Desde mi cama veo el mar y los montes…”.
Hoy hubiera almorzado en el local en el que Loli y María Luisa guisan y fríen pescado de bandera, con aceite de oliva bueno y limpio, al momento, ¡et voilá!, reserven mesa y estén allí el día acordado; Maite les atenderá con mucho desparpajo, sin que falte pan y bebida, atenta para que la fritura llegue hasta la mesa, “las raspas de los platos a las fuentes vacías y a chupar cubiertos”, nos advierte, pues practican con acierto el reciclaje de mesa; tras una ensalada y anchoas con ajitos, aterrizan soldaditos o acedías de cortar el hipo, lenguaditos muy pequeños retorcidos sobre la bandeja; luego, rape pequeño, lo que en Asturias llaman fritura de pixín, y salmonetes fritos bien churruscados, para comerles ojos y mofletes y lo que se tercie, ¡cras!, ¡cres!, ¡cris!; el cohete final de fiestas tiene forma de calamares o rabas, como se estilan en las mejores haciendas cantabronas.

En los siete días que Víctor Hugo pasó por ahí cerca, fue asistido por una mujer y sus dos hijas, que le procuraron opípara cocina, “ostras arrancadas de mañana en las rocas de la bahía, sopa seguida de puchero con tocino y garbanzos, merluza frita, lubina, pollo asado, costillas de cordero, ensalada de berros recogidos en el arroyo del lavadero, huevos al plato azucarados, crema de chocolate, peras y melocotones, café bien cargado, vino de Málaga y sidra a placer”.
¡Pidan postre!, tarta al whisky perfumada, queso, trenza hojaldrada, cafés y copas servidas sin idioteces.
¡Dios bendiga Falcon Crest!
Muguruza-Falcon Crest
Calle Torre-Atze 8-bajo
Pasai San Pedro
Tel.: 943 394 944
COCINA Todos los públicos
AMBIENTE Tasca
¿CON QUIÉN? Con amigos / En familia
PRECIO 30 €