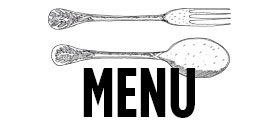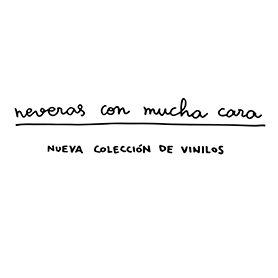Da mal rollo el asuntito, ¡eh!
El momento de descuartizarlo y destriparlo lo contemplé a menudo. Rob Ieregi, con serenidad e incluso entre sonrisas, ha relatado estos días sin pudor el ritual caníbal que ejecutó hace dos años en el sótano de su mansión dieciochesca en la localidad navarra de Elbete.
A él también le dio placer, dice de su víctima, nuestro arquitecto francés de cuarenta y tres años que siempre había soñado con ser comido. La espeluznante acción, se ve superada por la sobrecogedora realidad de que existe un amplio público, de costumbres y aspecto normales, que espera con ansiedad contemplar la sangrienta escena en la pantalla de algún televisor.
El caníbal grabó en seis cintas de vídeo-cámara digital, de casi dos horas y media, cómo cortó sus genitales, cómo ambos intentaron de todas las maneras posibles ingerirlos y cómo finalmente troceó y comenzó a devorar al moribundo. Hubo fritura, salteado, incluso pareció dejarse entrever en una cazuela el comienzo de lo que podría haber sido un salmis, pero se quedó en agua de borrajas. No hubo, por lo visto, manera de hincarle el diente. Una pena.
La filmación del navarro se ha convertido en la snuff-movie más codiciada. Por eso la Audiencia de Pamplona, donde se desarrolla el juicio contra Ieregui, ha rodeado de fuertes medidas de protección las cintas de vídeo que contienen las escenas que en el mercado pueden alcanzar los 150.000 o 200.000 euros, según los expertos. En el juicio, la filmación fue exhibida sólo ante los jueces, el jurado y los abogados. En principio, las férreas medidas de seguridad evitarán la posibilidad de que las grabaciones salgan a la luz pública. Pero hay copias. La propia Audiencia ha reconocido su existencia. Deben encontrarse bien ocultas.
Todo lo que rodea al caníbal huele a dinero: Él mismo ha anunciado que escribirá sus memorias -a las que ya califican como futuro best-seller-, y recibirá, seguro, ofertas millonarias para llevar su vida y obra al cine y a la televisión.
Lo que ocurrió en la habitación más tétrica del hogar de Rob supera la más despiadada imaginación. Al principio, ambos aparecen fumando y charlando. A las cinco y diez de la tarde, Rob procede a hincarle el cuchillo, y éste se muestra extremadamente sereno y paciente, extremo que toma cuerpo desde el momento que en el sumario puede leerse que la víctima “está bajo los efectos de la morfina y ha ingerido media botella de patxarán”. Ambos cocinan e intentan comerse juntos el órgano amputado, pero tras pasarlo por la sartén e incluso hervirlo en caldo de verduras y una pizca de aceite de oliva -provocó una reducción considerable de tamaño-, el miembro es complicado de ingerir.
Desangrándose, se marcha a la bañera, perdiendo el conocimiento. Es entonces cuando empieza el descuartizamiento. Con precisos y bien afilados cuchillos de cocina de Laguiole, Rob empieza a trocearlo. “La víctima mueve la cabeza de un lado a otro”, comentó un forense presente en la proyección del vídeo durante el juicio. El único que en aquella estancia podía pronunciar palabra.
Un corte en el cuello le provocó finalmente la muerte y el cadáver, troceado, terminó confitado en su propio jugo, dispuesto en frascos de vidrio primero, y después congelado. En la espesa y suave blancura que colma esos frascos, se atenúa la violencia del mundo; una sombra parda sube del fondo y como en la niebla del recuerdo deja transparentar una mano con los dedos de un francés, desvanecido en su grasa. Unos 25 kilos se llegó a comer el antropófago antes de ser descubierto por la policía un año después. Rebozado, en Daube, a la cazuela, asado al horno, con ajos o incluso en tartare, aderezado con yema de huevo cruda, cebolleta, pepinillos y una punta de mahonesa con mostaza de Dijon.
Cada vez que masticaba una parte del cuerpo, era una especie de comunión, dijo el acusado, que regaba con tinto riojano de excelente calidad, según cuentan los pocos testigos que presenciaron la filmación. El acto de devorar a otro ser humano es un impulso de amor controlado y un acto de aniquilación radical y de asimilación de un poder extremos. Es una mezcla de alegría y de temor, de deseo y de respeto, de preocupación egoísta y de compasión universal, el estado de ánimo que muchos otros expresan con la oración íntima y piadosa.
Yo también quiero.
Quizá el ejercicio más elevado de alta gastronomía y refinamiento en la mesa y los fogones sea comernos a nuestros semejantes, con su beneplácito y rindiendo honores al guiso, sazonando cada vez que introduzcamos un nuevo ingrediente en la olla, sin perder oído ni vista del hervor pausado.
Para que esto ocurra, sólo es cuestión de desearlo. Tener firmeza e intención para que nada de todo esto escape de la memoria y a la hora de la verdad no balbuceemos, entrando en el país de lo obvio, lo trivial, lo más publicitado, como si los automatismos de la civilización de masas no esperaran más que a atraparnos en ese momento de incertidumbre para volver a tenernos a su merced: Yo de postre tomaré un sorbete de aloe vera y que el chef me firme la carta, por favor.
Tened valor.
Crédito fotográfico by López de Zubiria